Cuando Xavier tenía dos años, iba de un pasillo a otro por una pequeña zapatería. Escondido detrás de las cajas de zapatos, se reía cuando Alan, mi esposo, decía: «Te veooo».
Poco después, vi a Alan que corría por los pasillos, mientras llamaba insistentemente a Xavier. Nos lanzamos hacia la entrada de la tienda. Nuestro hijo, aún riéndose, corría hacia la puerta abierta que daba a una calle muy transitada.
En segundos, Alan lo tomó en sus brazos. Nos abrazamos mientras dábamos gracias a Dios, sollozábamos y besábamos las mejillas regordetas de nuestro pequeño.
Un año antes de quedar embarazada de Xavier, había perdido a nuestro primer bebé. Cuando Dios nos bendijo con nuestro hijo, nos volvimos padres temerosos. La experiencia en la zapatería demostró que no siempre podríamos ver ni proteger a nuestro niño, pero descubrí que podía tener paz si se lo entregaba a mi única fuente de ayuda: Dios.
Nuestro Padre celestial nunca quita su mirada de sus hijos (Salmo 121:1-4). Aunque no podemos evitar pruebas, angustias o pérdidas, sí podemos vivir confiados, descansando en nuestro Ayudador y Protector siempre presente y que vela por nosotros (vv. 5-8).
Podemos confiar en que nuestro Dios, que todo lo sabe, nunca nos pierde de vista.

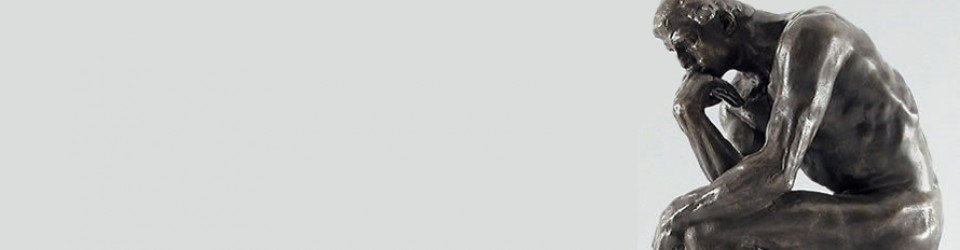
0 Comentarios