De niño, en la década de 1950, nunca cuestioné el racismo ni la segregación que inundaban la vida en la ciudad donde vivía. En escuelas, restaurantes, transporte público y vecindarios, las personas de diferente color de piel estaban separadas.
Mi actitud cambió en 1968, cuando ingresé al programa de entrenamiento del ejército. Nuestra compañía incluía jóvenes de muchas culturas diferentes, y pronto, aprendimos que necesitábamos entendernos y aceptarnos unos a otros, trabajar juntos y cumplir nuestra misión.
Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Colosas, sabía de la diversidad entre sus miembros. Por eso, les recordó: «donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos» (COLOSENSES 3:11). Ante las diferencias, tanto superficiales como profundas, que podrían dividirlos, los instó: «Vestíos […] de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia» (v. 12); y sobre todo, a vestirse «de amor, que es el vínculo perfecto» (v. 14).
Poner en práctica estos principios suele ser algo progresivo, pero es lo que Jesús nos llama a hacer. Sobre la base del amor, nuestro común denominador, procuramos comprensión, paz y unidad en el cuerpo de Cristo.

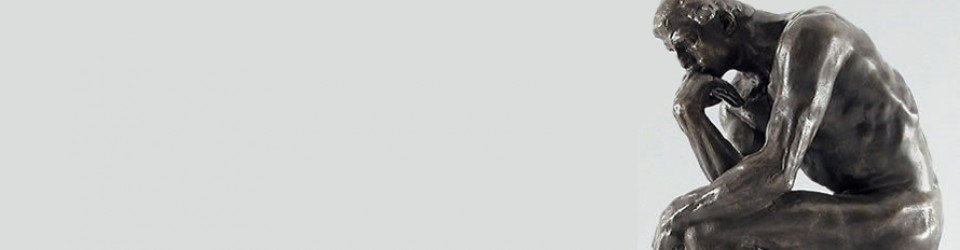
0 Comentarios